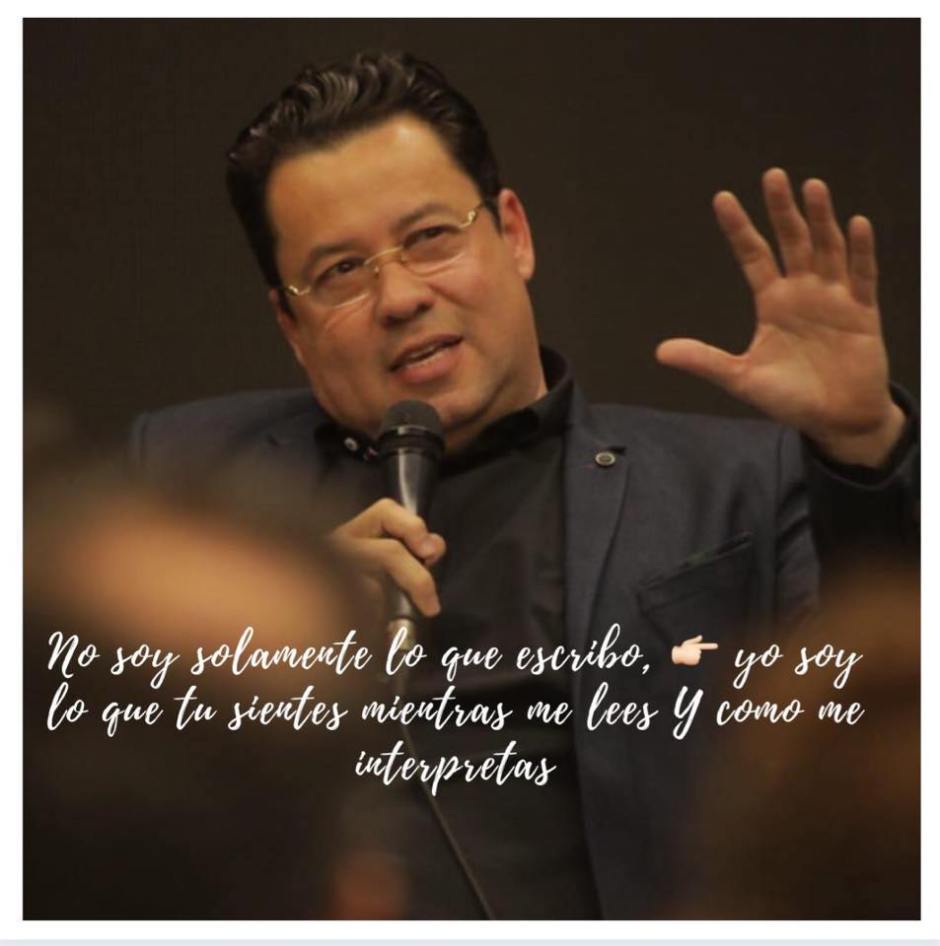«El arte, cuando es bueno, es siempre entretenimiento»:
Bertolt Brecht (músico y dramaturgo alemán).
Por Ramiro Elías Álvarez Mercado
Hay encuentros que no suceden por azar, sino por el llamado invisible de la alegría. Son melodías secretas que la vida compone para recordarnos que la existencia, como un buen paseo vallenato, se disfruta mejor entre risas, versos y corazones dispuestos a cantar.
La amistad verdadera, esa que no se impone sino que florece, es una parranda sin hora de cierre: un espacio donde el alma se desnuda con confianza y la vida se vuelve música al compás del acordeón, la caja, la guacharaca, la trompeta, el clarinete y el redoblante.
Más que amigos, somos una manada que camina unida al ritmo del folclor que nos habita. Compartir esta tertulia fue como escuchar una canción que uno quisiera que nunca terminara.
Porque entre amigos la música es puente, es raíz, es destino. Y el vallenato, el porro y los aires del Caribe colombiano laten como un corazón colectivo que nos convoca y nos sostiene.
El jueves 20 de noviembre de 2025, Corozal parecía tener un brillo distinto, como si el pueblo supiera que algo memorable iba a ocurrir. Para mí fue un honor compartir con algunos integrantes del grupo de WhatsApp Tertulia Vallenata en una velada que trascendió lo cotidiano para convertirse en un ritual de hermandad sabanera.
La ocasión era especial: el cumpleaños del abogado, compositor y cantante Nicanor “Nica” Assia Vergara, un hombre que lleva en su voz la memoria viva del vallenato y del folclor sabanero. Un anfitrión generoso, dueño de un espacio donde la alegría entra sin pedir permiso. Su hospitalidad, bordada con sencillez y nobleza, convirtió su casa en un templo abierto al canto, a la palabra y al sentimiento. Cada gesto suyo fue una nota más en la partitura de afectos que solo los hombres de alma grande pueden interpretar.
Lo que empezó como un encuentro de amigos se transformó en un conversatorio fecundo donde la reflexión se entrelazó con la emoción. Se habló de raíces, de identidad, de la urgencia de honrar lo nuestro sin perder el eco del monte ni el polvo de la trocha. Fue un diálogo íntimo, casi filosófico, donde cada palabra encendía un candil en el pecho. Una tarde convertida en un festival del alma: sin tarimas, sin jurados, sin premios, en el que todos fuimos ganadores. Solo música, solo verdad.
Y cuando la palabra descansó para dejar pasar al sonido, ocurrió la revelación:
el maestro Samuel “Sammy” Ariza tomó el acordeón como quien toma entre los brazos a un ser amado. A su lado, su compañera Mónica Mendoza, presencia suave y luminosa, parecía custodiar cada nota. Con el fuelle al pecho, cada digitación dejaba ver el brillo de su anillo de matrimonio, chispa sagrada que recordaba su pacto de vida, de arte y de historia musical. Lo que interpretó no fue solo música: fue un rezo, una plegaria, una liturgia de excelencia. Una demostración exquisita de un músico que tiene su instrumento como una extensión de su cuerpo.
Entonces, como si el destino hubiese querido sellar el momento con grandeza, llegó el maestro Leonardo Gamarra Romero, leyenda del porro sabanero. A sus ochenta y cinco años sigue demostrando que los artistas verdaderos desafían calendarios. Nos regaló porros clásicos, cómo «Imágenes», «El Barroso Pineano», «Con la garrocha en la mano», recordándonos que la música de la sabana no envejece: se renueva en cada oído sensible que la escucha.
La noche siguió creciendo cuando irrumpió la Banda 8 de Septiembre de Sincé: clarinetes brillando como luciérnagas, trompetas levantando la brisa nocturna, el bombo estremeciendo la tierra, el redoblante marcando la columna vertebral del ritmo. Cada instrumento era un latido; cada melodía, un acto de afirmación cultural.
La escena se enriqueció con presencias de linaje musical:
Lisandrito Meza, hijo del prodigioso “Chane” Meza y nieto del legendario Lisandro Meza Márquez; y Deyson Jayk, quien honra y continúa el legado de su padre, José Jayk. Cada uno, portador de una herencia que no se hereda dormida, sino despierta, viva, urgente.
Cuando el alba comenzó a insinuarse, iniciamos el camino hacia la finca La Manuela, bautizada en honor a la hija del doctor Nica, quien junto a Nicanor Jr. son sus dos retoños. Allí, la sabana abrió su corazón como un libro sagrado. Los potreros verdes parecían oleajes detenidos, alfombras que cobran vida.
Las reses gordas y los caballos brillantes se movían con la calma de quienes saben que pertenecen a un paisaje eterno. La represa reflejaba el cielo como un espejo de Dios. El canto de grillos y ranas repetía su sinfonía mágica. Las aves de corral y los perros parecían unirse a nuestro encuentro por la tranquilidad con la que nos miraban. Y el viento traía olor a pasto fresco, a tierra bendecida, a vida plena.
Las pasturas en La Manuela no son paisajes: son presencia.Nos miran, nos reconocen, nos abrazan.
Y como todo rito Caribe necesita su pan y su fuego, llegó a la mesa lo que en nuestra región es identidad pura:
Chicharrones crujientes, dorados, casi poéticos; yuca tierna que se deshacía entre los dedos; queso costeño fresco; suero sabanero espeso y vivificante; sancocho trifásico, ese triángulo de sabores, equilibrio perfecto, entre el plátano, el ñame y la yuca, que se unen en una danza de texturas y aromas con las carnes de res, cerdo y gallina, que nos conecta con la tierra, la cultura y nuestra historia gastronómica; bocachico con sabor a ciénaga; ajonjolí, aroma de hogar antiguo; y un jugo de guayaba agria que sabía a infancia, a patio de tierra, a cielo abierto.
Cada bocado era un acto de memoria; cada sabor, un reconocimiento de quienes somos.
En ese ambiente de celebración y raíz, el licor llegó como un cómplice discreto del espíritu.
El Buchanan’s Master, con su aroma ahumado, traía consigo nieblas de Escocia y un susurro de gaitas antiguas; en cambio, la Club Colombia Dorada, fresca y alegre, nos regresaba de inmediato al calor vibrante de nuestra sabana.
Entre ambos se dio un diálogo de sabores, un puente invisible que nos hizo sentir vivos, conectados, bendecidos por la noche.
La parranda, con su música, sus voces, su licor y su hermandad, fue más que un festejo: fue un baile de almas.
Un espacio donde el tiempo se aflojó, donde las preocupaciones se desvanecieron, donde la alegría se volvió un idioma común.
El día avanzaba cuando ocurrió el momento que le dio sentido pleno a la tertulia: el doctor Nica, el hombre celebrado, tomó la palabra y su voz se volvió canto.
Su timbre, añejo y fresco a la vez, como los vinos que envejecen hacia adentro; es decir, volviéndose más exquisitos con sabores y aromas redondos e integradados. Se unió al acordeón de Sammy. Y juntos levantaron un movimiento ancestral que todavía vibra en la memoria. Fue un canto que parecía provenir de la tierra misma.
Y entonces, sin planearlo, sin anunciarlo, ocurrió el milagro sencillo que solo se da en el Caribe: todos nos volvimos cantantes.
Abrazados, hombro con hombro, cantamos como si el canto fuera nuestro idioma natural.
No hubo desafinados ni virtuosos: hubo almas.
Por un instante irrepetible fuimos la misma voz.
Así terminó la tarde en La Manuela: con el sol inclinándose como un músico cansado,
con la música flotando sobre nuestras cabezas, y con el corazón lleno de esa verdad que solo se revela en los territorios donde el tiempo camina al ritmo de los instrumentos y la vida se celebra como un milagro cotidiano.
Al lado de todos, irradiando calidez, estuvo siempre presente Adriana, esposa del doctor Nicanor, multiplicadora de sonrisas y elegancia silenciosa. También su madre Sonia y sus hermanas Beatriz, Katty y Sonia, presencias de dulzura profunda, paz y bondad.
Ellas sostuvieron la alegría del día con la fuerza suave que solo las mujeres de la sabana poseen.
Nica, Leo, Sammy, Eder y Nola: gracias por su amistad.
Gracias por recordarnos que en el Caribe colombiano, y esto lo sabe hasta la brisa, cada acorde es un pedazo de eternidad.
Y así, mientras la noche avanzaba con paso lento y la brisa de Corozal seguía murmurando antiguos secretos de la sabana, comprendimos que aquella parranda no era un festejo aislado sino un círculo sagrado donde la vida, el canto y la amistad se reconocían mutuamente. Allí, en ese rincón de la tierra costeña, entre el aroma del suero fresco, el eco del acordeón, el brillo del licor compartido y la sencillez luminosa de la comida que nace del territorio, algo mayor que nosotros mismos respiró con nosotros.
Porque en el fondo lo que celebramos no fue solo un cumpleaños ni una tertulia: celebramos el misterio de estar vivos, el milagro de encontrarnos, la fortuna de seguir siendo compañía en un mundo que a veces olvida la ternura. Cada brindis fue una plegaria; cada canción, una fogata; cada abrazo, un recordatorio de que la alegría también es un acto de resistencia espiritual.
Y mientras las estrellas parecían acercarse, inclinándose sobre el kiosco como testigos antiguos, entendimos que el Caribe no es solamente un lugar: es un modo de sentir, una forma de agradecer, una manera de mirar el mundo con la certeza de que todo vuelve, el canto, la brisa, los amigos, la memoria, porque todo lo que nace del corazón tiene vocación de eternidad.
Así cerramos el día y la noche, más el día que la siguió: con el alma encendida, con los espíritus en paz y con la conciencia íntima de que la hermandad que tejimos allí seguirá acompañándonos como una música que nunca se apaga, como un canto a la cultura y a la tierra que nos vio nacer, como un río que jamás olvida su camino hacia el mar.
Porque en el Caribe colombiano, el café se toma con historias, el viento susurra melodías y cada acorde es inmortal.
Atentamente,
Ramiro Elías Álvarez Mercado.